«La evasión es un derecho», nos dijo Carlos Busqued en una entrevista que le hicimos hace más de una década. Hablábamos del cannabis y de cómo muchas veces puede ayudar las personas a atravesar situaciones donde el mundo se pone áspero y doloroso.
Ayer, Carlos falleció en su casa. Tenía apenas 50 años. Cuando lo conocimos acababa de publicar Bajo este sol tremendo. Ya se decía, y con justicia, que era una de las mejores novelas que se escribieron en Argentina.
Además de esa novela donde su personaje principal ve correr la violencia del mundo detrás de una nube de porro, Busqued escribió Magnetizado, una mezcla entre crónica y entrevista. Carlos vivía obsesionado por el sin sentido y con ese texto se metió en la cabeza de un asesino serial para ver qué pasaba ahí adentro.
Carlos tenía apenas 50 años. Soñaba con abandonar la ciudad de Buenos Aires, volver al campo, tener un perro y cultivar marihuana. Deja una obra breve, pero de una potencia abrumadora
Era además Ingeniero Metalúrgico, Busqued fue director de la radio de la UTN, docente, melómano, twittero hasta su último día. Cannábico desde siempre.
Carlos soñaba con dejar la ciudad de Buenos Aires, irse a vivir en medio del campo. Tener un perro y cultivar marihuana.
A partir de su muerte, Busqued seguramente se transforme en un mito y su trabajo en obra de culto. Quienes lo conocieron saben que lo primero no le importaba nada y que lo segundo apenas un poco, de a ratos.
Bichos, por Carlos Busqued
Una tarde sofocante de fines de enero (me acuerdo que era a fines porque estaba sin un mango), cerca de las cinco de la tarde. Habíamos peleado bastante mal con mi entonces mujer y ella acababa de irse un par de días a la casa de su madre. Por una cuestión si se quiere de etiqueta, me quedé parado en la puerta de la casa mientras ella se iba en el auto.
Me quedé hasta que vi que salía del caminito de entrada y se perdía entre los árboles, después me metí de nuevo y me senté en el sofá del living, con el ventilador apuntándome directamente. Habían sido unas cuantas horas de discusión y estaba agotado, ya no me importaba nada ni de ella ni de la discusión y lo único que sentía era el inmenso alivio de estar solo y en silencio.
Era tanto el agotamiento mental y físico que me repantigué, apoyé la nuca en el respaldo del sofá para mirar el techo y me quedé dormido casi instantáneamente.
En esa época yo vivía en el campo, en una zona de granjas y criaderos de pollos. La casa estaba bastante fusilada, pero pagábamos 200 pesos de alquiler y tenía un parque de 500 metros cuadrados y una pileta de 17 metros por siete, llena de agua de riego.
Había mojarritas y camarones. Muchos animales de la zona que venían a tomar agua se caían adentro y no podían salir. Caían al agua ratas, iguanas overas (algunas bastante grandes, casi un metro de largo) e incluso perros. Yo, que en esa época estaba muy al pedo, me pasaba las mañanas fumando porro, escuchando Steely Dan, caminando alrededor de la pileta con una red, tratando de rescatar algún bicho.
Había también una especie de escarabajos acuáticos que nadaban muy veloces. O las ranas: generaciones de ranas que nunca salieron de la pileta. Descansaban agarradas a palos y maderas. En una época se hundió todo aquello de lo que pudieran aferrarse. Entonces nadaban continuamente, hasta que de a poco se iban cansando y hundiendo. Se ahogaban como Leonardo DiCaprio en Titanic pero más despacio.
Tardaban días en desaparecer en el fondo. Decenas de ranas muertas, hundidas a diferentes profundidades.
Me despertó el ruido del televisor, que se prendía y apagaba solo. Yo estaba transpirado, pegoteado a la ropa. Había olor a quemado, el típico olor que larga un motor eléctrico fundido. El ventilador estaba detenido.
Tardé un par de segundos en darme cuenta: mientras yo dormía, había venido un altibajo grave de tensión y se había cargado mínimo el televisor y el ventilador. Desde la cocina venía el alarmante chasquido del motor de la heladera encendiéndose y apagándose en ciclos cada vez más cortos. El equipo de música estaba desenchufado, así que era un sobreviviente.
Prendí un foco para comprobar la tensión, que estaba bajísima. Subí las térmicas. Tenía un estado de ánimo salobre y pastoso. Me lavé la cara y armé un faso bien bien gordo.
Salí al parque y me senté a fumar en el soporte del trampolín de la pileta, a mirar los movimientos de la fauna que interactuaba en ese pequeño ecosistema. Con los minutos, comencé a pensar en esos bichos. En cómo verían ellos ese mundo.
Me imaginé midiendo dos centímetros de largo y viviendo en esa pileta. Las imponentes paredes de pintura celeste descascarada, las ranas muertas flotando a media profundidad, como icebergs a ser explorados.
Un enorme, enorme espacio para nadar.

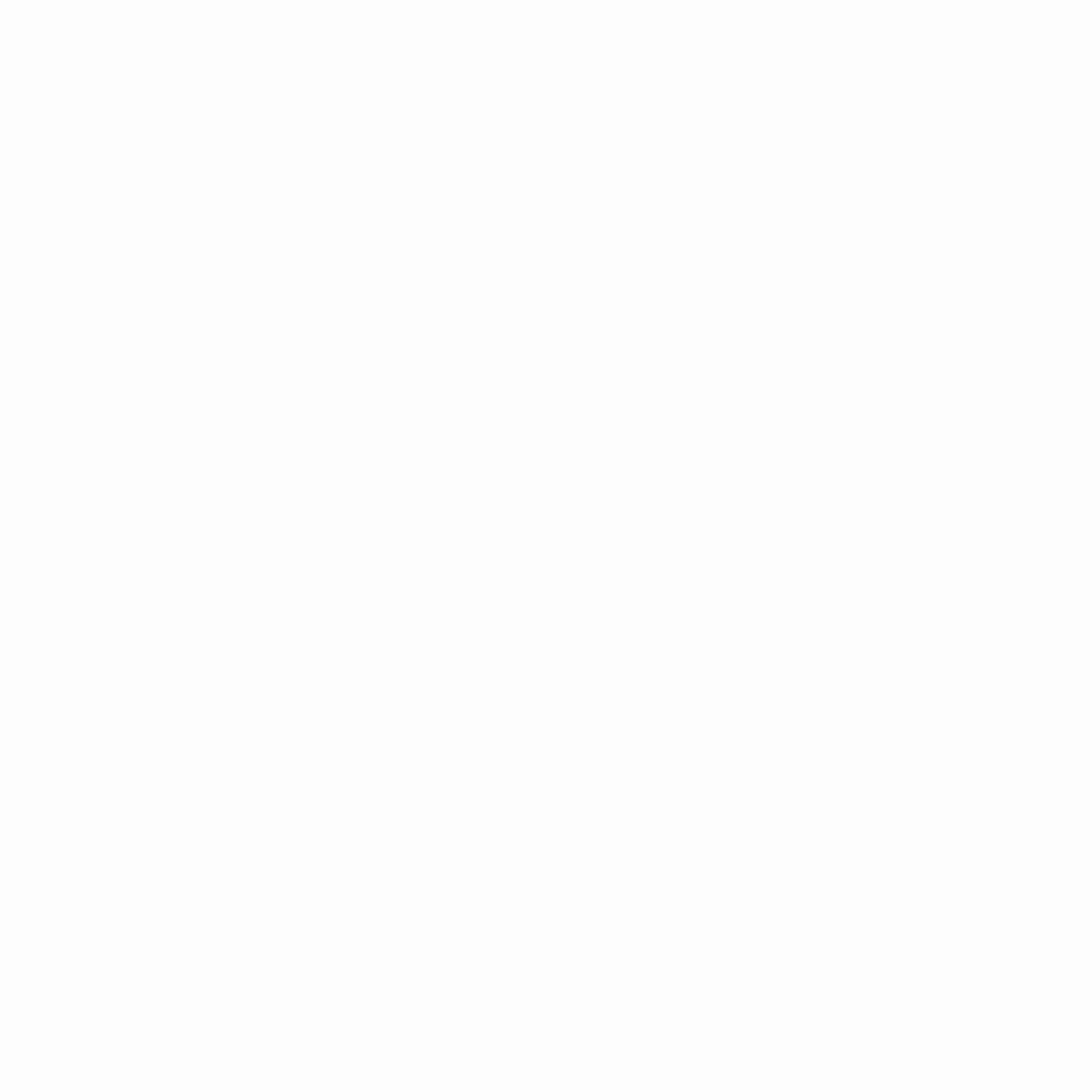
 Adrián Escandar (@adrianescandar)
Adrián Escandar (@adrianescandar)